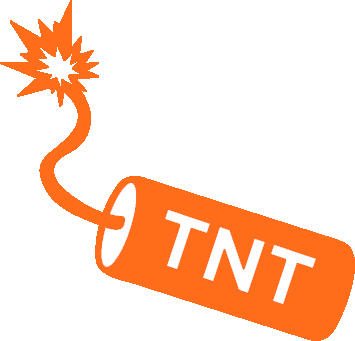¿Cómo demonios pasó?
Ganó Trump, eso ya no es noticia.
Ganó Trump. Eso ya no es noticia. Lo que sí es noticia, y no hay quien no participe de ello, es la especulación. Esta especulación tiene un sentido doble: por un lado, se especula sobre los motivos que llevaron a un electorado, si no estrictamente mayoritario, sí significativo, a elegir al magnate de bienes raíces como próximo presidente de la Unión Americana. Por el otro, la especulación se centra en lo que sucederá con nosotros, los pobrecitos mexicanos, una vez que el señor Trump instale su anaranjado ser en el Despacho Oval con acceso a los mandos nucleares y con una lluvia de exigencias por parte de quienes lo eligieron para que cumpla con sus inverosímiles promesas de campaña y nos ponga un muro en la frontera (con algunos kilómetros de valla, según matizó el excandidato), mientras caza como enajenado a los indocumentados (con antecedentes penales, según volvió a matizar) y construye un imperio de terror para sepultar, de una vez y para siempre, el terrible, por ineficiente, legado de la democracia liberal en nuestro planeta.
La mayoría republicana en el Congreso, el Senado y algunas administraciones locales, hace que cualquier panorama optimista se torne ridículo. Independientemente de que la realidad sea mucho más compleja de lo que cualquier interpretación puede arrojarnos, quienes, con un gesto alarmista, señalan que se impusieron el miedo y el odio en el gobierno estadounidense, quizá tengan algo de razón. No toda la razón, porque son alarmistas y por ende lo que dicen es una clara exageración, pero tampoco exageran del todo, como pretenden las voces que hace un año juraban que el magnate ni siquiera lograría la candidatura.
Sobre esto, es decir, sobre lo que nos condujo a este panorama razonable pero no exageradamente alarmista, se han dicho ya muchas cosas. Ríos de tinta (la metáfora es terrible en el contexto digital, pero “ríos de bits” es mucho más imprecisa) han corrido en todos los medios de comunicación buscando por qués, culpables, alguien a quien recriminar que las cosas se hayan dado de este modo. Desde los intransigentes y rígidos que insisten en responsabilizar al odio irracional de los estadounidenses blancos contra todo lo diferente, hasta los conspiranoicos que ahora miran con alivio (y pasmo, pues la verdad es que no están acostumbrados a ganar) la victoria de su candidato contra el ‘establishment judeo-masónico-capitalista internacional 2.0’, todos tienen una explicación para lo que sucedió.
Michael Moore lo advirtió desde mucho antes de que se produjeran las elecciones, «va a ganar Trump», nadie lo escuchó. Slavoj Zizek, genial filósofo posmoderno y quizá la mente más lúcida para relatar el mundo extraño y pop en que nos desenvolvemos, también lanzó una advertencia en este sentido. No hablo de su apología reciente (bastante sospechosa de ciertas filias prorrusas) hacia el entonces aún candidato republicano; hablo de algo mucho más antiguo (antiguo en tiempos de internet, se entiende), que el filósofo señaló en 2008 o 2009, mucho antes de que algo como la candidatura de Trump fuera verosímil, durante un congreso internacional de marxismo que se celebró en la ciudad de Londres, Inglaterra.
Con su esnifante, espasmódica y llena de tics oratoria, el filósofo esloveno señaló en ese congreso algo que sonó entonces terrible, a distopía: Silvio Berlusconi, el magnate corrupto, misógino y televisivo que gobernó Italia hasta el 2011 en medio de escándalos y acusaciones de abuso sexual, amén de un gobierno marcadamente conservador, sería el prototipo de los gobernantes durante el siglo XXI. Como sucedió con Moore, nadie hizo caso a Zizek. Estaba loquito el pobre, era divertido, no había que tomarlo en serio. Nuestras instituciones, nuestras divinas instituciones laicas y democráticas eran impenetrables, ya estaban dadas, eran la verdad revelada por Dios (dios laico, un dios judicial, el de Kafka ¡cuánto horror!) a los hombres y trascendían por lo tanto el mundo y sus vaivenes. Íbamos sobre la senda del progreso, con el ángel de la historia bien dormido sobre la locomotora, el progreso era irrevocable y vio dios que estaba bien, etcétera…
Esta ceguera e incapacidad crónica para la autocrítica que caracterizó a la democracia liberal durante las dos décadas previas a Trump, nos impidió reconocer dos grandes males que se habían apoderado de la tierra de un modo francamente perverso: por un lado la corrección política, también muy vilipendiada por Zizek y por un sector muy extenso de la izquierda de línea dura y de la derecha populista. El problema con la corrección política, según Zizek, es su carácter disciplinario. En su afán, muy impregnado aún de cristianismo y del peor Rosseau, por producir a un ‘hombre nuevo’, en este caso libre de prejuicios y capaz de convivir con la diferencia radical, la corrección política comenzó a apestar a catecismo. El mayor mal de los catecismos, está en su incapacidad para tratar a los catecúmenos como personas adultas capaces de responsabilizarse de sus acciones y de actuar en un marco de libertad. En otras palabras, la corrección política, presunta encarnación de los mejores valores ilustrados, terminó por volverse, de manera paradójica, contra el valor pilar de la Ilustración que es el derecho a autodeterminarse, alcanzar esa ‘mayoría de edad’ intelectual de la que hablaba Inmanuel Kant cuando resumía el pensamiento ilustrado.
Esta situación, por supuesto, nos coloca en una disyuntiva. ¿Debió la sociedad liberal tolerar el racismo y las ideas radicales esgrimidas por algunos de los electores de Trump? ¿Debió escucharlas? Mi respuesta personal, siguiendo todavía a Zizek, es que sí y sí, siempre y cuando esta tolerancia se mantuviera en el plano discursivo y no en el de las acciones. Cada quien tiene derecho a ser lo racista , homófobo o misógino que quiera. A lo que no tiene derecho, es a actuar en consecuencia, mucho menos en el espacio público. Siguiendo a Foucault, Zizek dice que el totalitarismo tradicional controla los cuerpos de los sujetos obligándolos a actuar de un modo determinado y desentendiéndose de lo que piensen en su fuero interno. En este sentido, el totalitarismo tradicional o ‘fuerte’, garantiza un margen de libertad en la medida en la que respeta la interioridad del sujeto aunque trate su exterioridad de la manera más abyecta y hostil. El totalitarismo contemporáneo o líquido, si se le quiere dar ese calificativo, busca más bien el control de las mentes, la conversión total del sujeto en una entidad nueva, distinta, más moral y más educada, que sea menos susceptible a devenir en un problema para sus semejantes. Es un totalitarismo, pues, que no apunta al cuerpo sino a la mente, un totalitarismo débil, pero radical.
Este tipo de cosas, esta realidad, pues, alimentó durante muchos años el discurso conspirativo de quienes sintieron sus formas más íntimas de ver y de sentir el mundo transformarse de pronto en objeto de escarnio y ridiculización. Internet, sobre todo, fue un foro en el que lunáticos varios, desde ultrarreligiosos del sur, hasta nacionalistas, pasando por todo tipo de misóginos, freaks de internet, antisemitas, etcétera, transformaron sus propias impotencias y frustraciones individuales, reducidas a su mínima expresión por una izquierda obsesionada con el cuerpo, en oscuras fantasías de conspiración para dominar, emascular y controlar a la humanidad desde una sombra que indistintamente era reptiliana, judía, masónica, internacionalista, bancaria, feminista o lo que fuera.
¿Tenían razón estos conspiralocos en lo que decían? Evidentemente no. Como casi cualquier sujeto cuyo discurso se ciñe a un programa ideológico bien definido, los conspiranoicos de internet erraban terriblemente en la explicación de su malestar. Pero su malestar era real, su inestabilidad psíquica era real y no podía reducirse a la explicación simplista, repetida hasta la saciedad por el liberalismo políticamente correcto, de que solo era incomodidad ante la pérdida de privilegios. La izquierda perdió la elección desde que convirtió la opresión en un asunto moral y la perdió todavía más desde que pactó con el liberalismo hegemónico y encarnó de pronto, por lo menos en el contexto estadounidense, en un Partido Demócrata alejado años luz de desmantelar las estructuras que mantienen esa opresión. ‘Lo personal es político’, se escucha mucho hoy en día y eso es verdad, pero la política tiene su razón de ser en lo personal, no se explica sin lo personal. No hay bien común sin bienestar personal y el ser humano es naturalmente egoísta, lo cual no necesariamente es malo, no cuando su egoísmo se sublima en empatía, en identificación con otro, pero identificación genuina, no impuesta desde lo moral o cualquier otra instancia superior al sujeto mismo.
Podemos concluir entonces, que la elección la ganó Donald Trump porque los demás, los que creemos en un mundo libre, sin muros, no fuimos lo suficientemente perspicaces (o valientes, quizá) para reconocer que ‘el mal’ no era tan fácil de erradicar y que nuestras cruzadas por la corrección política, por los ‘espacios seguros’ dentro de las universidades, por la depuración del lenguaje hasta convertirlo en algo totalmente inofensivo, terminaron por deshumanizarnos y abrirle el camino a quienes, acusados de emocionales, de no razonar, aún reconocían lo áspero en la humanidad. Fue nuestro miedo a Donald Trump, finalmente, lo que le dio la victoria. Nuestra incapacidad para tomarlo en serio, nuestro interés en que no fuera más que un bufón. En otras palabras, nuestra esquizofrenia social y nuestro empecinamiento en creer que iba todo bien y éstos eran tiempos felices.
Sobre lo que va a pasar con nosotros como mexicanos, la verdad es que no tengo idea. A corto plazo, las cosas no pintan bien. Dependemos demasiado de la industria automotriz estadounidense. Esta ciudad está hundida hasta las narices en clústers dedicados a la fabricación de autopartes. Muchas de estas autopartes van a parar a las plantas de General Motors en Silao o Toluca, a la planta de Ford en Cuautitlán Izcalli o a las de Chrysler en el norte del país. Mientras Querétaro se desarrolla, Detroit agoniza y su esplendor art decó involuciona en cacharros oxidados, casas abandonadas y fábricas vacías ocupadas por junkies y pequeños delincuentes. Eso lo saben muy bien los habitantes del Rust Belt y Donald Trump lo supo aprovechar durante su campaña. Así que, en el peor de los casos, podemos irnos preparando para una detroitificación o clevelandización de Querétaro y todo el Bajío.
Los analistas dirán que esto es exagerado, pero lo mismo decían de que el magnate ocupara la Casa Blanca o de que lo hiciera con la mayoría en el congreso. No obstante, a largo plazo hay indicios de esperanza, un gobierno como el de Trump suena mal, pero también es la oportunidad perfecta para que nos emancipemos, quiero decir, para que desarrollemos una industria nacional sólida y competitiva. Para esto, claro, habrá primero que prescindir de los duartes y los padreses y todos cuantos, a la menor posibilidad de hacerlo, buscan servirse con cuchara grande. Una vez logrado esto, una vez escuchado el pueblo y asumidas sus exigencias, quien sabe, quizá México pueda liberarse, por fin, del yugo estadounidense y alcanzar, de una vez, esa mayoría de edad de la que tanto hablaba Kant.