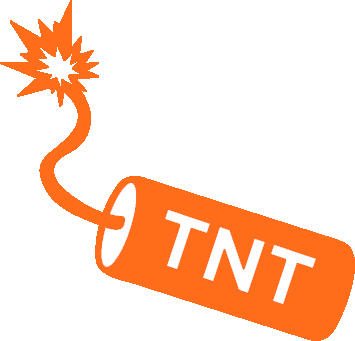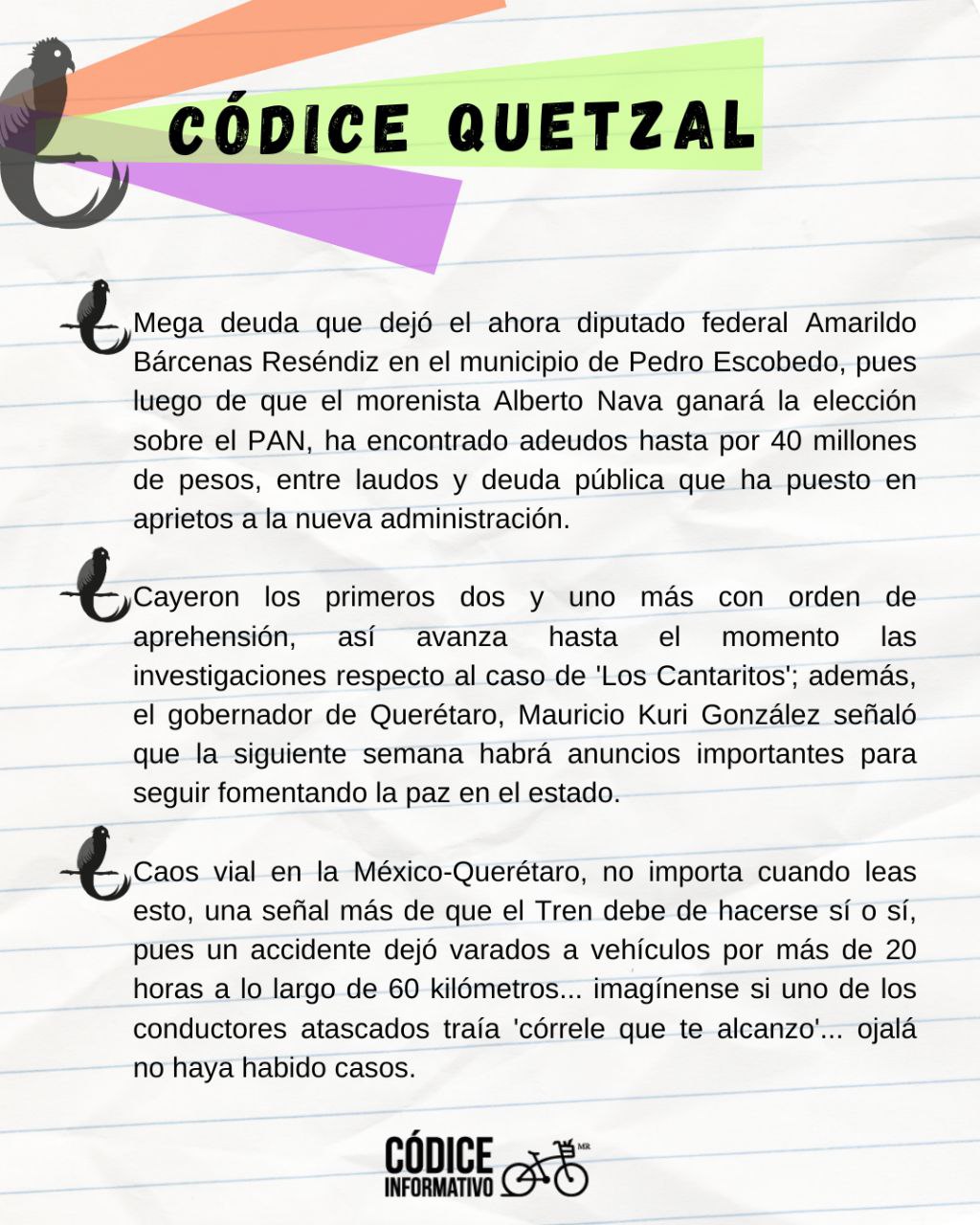La noche del cordero, en el corazón de una cena judía
Cada año, el vicario general de la diócesis, Martín Lara Becerril, organiza una cena pascual hebrea para mostrar a los católicos cómo realizan los judíos este ritual

Foto: Museo de Arte Sacro de Querétaro
Son las ocho de la noche y la gente se amontona en el vestíbulo del Museo de Arte Sacro de Querétaro. Al principio éramos pocos, treinta, quizá, en su mayoría mujeres mayores, de clase media o media alta. Poco a poco, ha ido pluralizándose el panorama. Los trajes sastre dejan paso a las blusas sencillas y los sacos de marca ceden ante las playeras de futbol. Eso sí, los jóvenes no abundan. A dos pasos de mí, un chico de veintitantos con una voz agudísima, explica a una mujer de su edad todo sobre la Semana Santa, el catolicismo, el judaísmo y otros temas de cultura religiosa.
_Lo que vamos a hacer hoy_ dice el muchacho en voz baja, como si temiera que lo que murmura llegara a oídos de la Inquisición_ es importante para los católicos porque venimos del judaísmo. La raíz de nuestra fé está ahí y aunque no somos judíos, tomamos mucho de esa creencia y por eso creo que es importante hacer cosas como esta…
Ella asiente y él sigue hablando. A veces ríe, la chica y él la mira satisfecho, luego le cuenta otra cosa. La historia de las cruzadas, Segunda Guerra Mundial, holocausto. De tanto en tanto enfatiza diciendo “nosotros, los católicos…” y complementa con un “ellos, los judíos…” que de pronto hacer pensar en los oscuros inicios del siglo XX. Fuera de ese par, nadie baja de la cincuentena salvo un niño pequeño, seis o siete años de edad, que trae de la mano un hombre largo y canoso del cual es imposible decir si es hijo o nieto. Ambos vienen solos y miran como distraídos, a la espera de algún tipo de instrucción que nunca llega y que pareciere homologarlos a los dos en estoicismo infantil ante un mundo incomprensible.
Porque de eso se trata este lugar, de la espera ¿Qué espera? ¿A quién espera toda esta gente parada, en plenas ocho de la noche, habiendo tantas y mejores cosas qué hacer en esta ciudad? El Mesías, esa es la respuesta. Todos miran sus relojes, con ansia. Un hombre joven de lentes, sale del museo y reparte unas bolsitas con un limón, un panfleto, un trozo de hierba y una veladora.
_ ¿Qué hacemos con esto? _pregunta una mujer.
_ Esperen _dice el hombre de lentes_ esperen a que llegue el Padre.
En Navidad vino el Hijo de Dios, pero nosotros, que simulamos ser judíos, no creemos que Dios tenga hijos, así que esperamos al Padre. Cuando la gente empieza a murmurar y da signos de cansancio, otro hombre sale del museo y comienza a cuchichear con el sujeto de lentes.
_ ¡Está bien! _grita el segundo_ ¡Atención! Vamos a ir pasando a las mesas. Sienténse en orden donde se les antoje, pero no toquen nada hasta que llegue el Padre.
En fila, vamos entrando al museo. Nos recibe una gran mesa acomodada en herradura. A mí me toca junto a los dos veinteañeros. Él sigue hablando de no sé qué minucia histórica sobre Polonia y ella bosteza apenas sin que él se de cuenta. Del otro lado hay dos matrimonios mayores que visten con toda solemnidad unas playeras tipo polo, los hombres y trajes con hombreras como los que estaban de moda en los ochenta, las mujeres.
Frente a cada uno de nosotros hay un plato con rábanos, apios y lechuga que tenemos instrucción de no tocar porque es parte del ritual en el que participaremos. También hay canastillas con pan y copas de vino llenas que resultan igualmente restringidas. No hay claridad sobre lo que pasaría si a alguien se le ocurriera zamparse un bocado antes de tiempo, pero la solemnidad con que se conduce todo en este lugar lo hace innecesario.
Todos estamos durmiéndonos. Sin poder tocar nada, y con hambre. Algunos han comenzado a hacer chistes. El de al lado sigue perorando, ahora sobre la Guerra Fría y la que viene con él busca mantenerse erguida a toda costa. Entonces llega el Mesías ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Vestido con talit, traje negro y kippá, el rabino atraviesa un pasillo y nos pide que lo sigamos. Como moisés, nos conduce a otro patio en donde se levanta un gran fuego. El olor es delicioso: carne. La saliva no se hace esperar. Entonces nos pide, con una voz nasal, que volvemos a nuestros lugares y tomemos el panfleto que se nos entregó en la entrada.
Hasta aquí todo va bien, suena muy convencional, sano, hasta divertido. Unas breves oraciones alrededor del carnero y después a comer, muy bien ¡Error! El rabino comienza a recitar los primeros pasajes del panfletito de cincuenta páginas
_ ¿Vamos a leerlo todo? _pregunta una mujer tímida entre la multitud.
_ Sí _ responde el rabino y sigue orando
_ ¿Cuánto vamos a tardar? _lanza alguien más por allá.
_ Los judíos _comenta el rabino con solemnidad, mientras se retira los lentes y los coloca en su bolsillo_ los judíos de verdad, hacen esto toda la noche. Pero nosotros lo haremos solo tres horas.
Tres horas. Tres horas de rezo. Tres horas. Por fortuna, solo son veinte minutos ahí, de pie. El veinteañero trata de sonreírle a la chica. Ella responde forzada. Todos volvemos a nuestros lugares y ahí sigue la ceremonia.
El rabino, que en realidad no es rabino, sino sacerdote católico, reparte roles para proseguir con las lecturas. Una mujer va a leer ciertoss salmos, otra, la narración completa del éxodo, una más va a leer poesía jasídica y el niño del impreciso padre o abuelo, hará unas preguntas que, en el ritual judío, siempre se reservan para el más pequeño de la casa.
¿Porqué es diferente esta noche, entre todas las otras noches? ¿Porqué esta noche comemos pan sin levadura? ¿Porqué esta noche…? ¿Porqué…? Una no puede evitar sentirse en misa de fuego nuevo un Sábado de Gloria. Los parelelismos son obvios y el padre Martín Lara Becerril, vicario general de la diócesis y responable del ritual, se encarga de hacerlos patentes a la menor oportunidad.
El niño pregunta, las mujeres leen y, mientras tanto, llega el primer momento importante de la noche. Hablo, claro, del Maror, las hierbas amargas. Se nos instruye a comer el apio, el rábano y la lechuga sin ningún tipo de condimento. Cuando los hemos deglutido, se autoriza la primera copa de vino. Ésta ha de beberse de golpe con el codo apoyado sobre la mesa.
_Los judíos _dice el padre Martín_ bebían así porque en cualquier momento tenían que huír.
La ceremonia continúa con salmos. El sopor que causa el vino hace difícil permanecer sin dormir. Entonces llega la hora del Massot, los panes ácimos. La persona de más “experiencia” debe partirlos y asegurar que cada uno de los comensales tenga su propio pedazo, que se come con la segunda copa de vino. La hierbas amargas terminan de consumirse también en esta parte del ritual y además se come el Ha Roset, una especie de ensañada de manzana con nuez que debería resultar desagradable, pero al final es bastante buena.
Este tipo de palabras, que proceden del hebreo, son constantes durante el ritual: Ha Roset, Massot, Séder, Afikoman, mes de Nisan, su pronunciación cada vez frecuente, conforme avanza la cena, hace de verdad pensar en una sinagoga.
Consumido el Ha Roset, los comensales, o fieles, que al final viene a ser lo mismo, buscan el Afikoman, un pedazo de pan escondido por el presidente del ritual. El objetivo de esta búsqueda es despertarse, pero también generar un sentido de propósito colectivo.
Encontrado el Afikoman, se recitan salmos y otros fragmentos poéticos que acercan a la comunidad al trance. La repetición constante de frases y la sensación de impoetencia que transmite la poesía salmódica respecto a Dios, son capaces de desatar la religiosidad incluso en el alma más descreída.
A esta altura de la noche, incluso la veinteañera indiferente está totalmente raptada por la cadencia de los poetas divinos. Cuando pareciera que el trance no podría ser mayor y que los comensales se levantarán y comenzarán a bailar en círculo en torno a la mesa, el padre Martín da instrucción de servir la comida.
Se sirve cordero, con consistencia semejante a la del “cabrito” de Monterrey y se le acompaña de arroz. Aquí se sirve más vino y se puede beber con libertad, es también el momento para conocer a los de al lado. El chico y la chica jóvenes permanecen en su propio mundo, cada vez más meloso. Los matrimonios, por el contrario, están dispuestos a hablar sobre su vida como catequistas matrimoniales en la Parroquia de San José el Alto.
De vez en cuando hacen chistes sobre las costumbres hebreas. Uno de ellos, no sin cierta razón, asegura que como lo que comemos sabe a cabrito, Monterrey es una ciudad judía y “por eso son tan codos“. El chiste causa gracia, pero también algo de culpa. Las mujeres casi no hablan. Una de ellas ni siquiera se tomó completa la primera copa de vino. Los hombres hablan entre ellos todo el tiempo y hacen chistes a la menor provocación.
En algún punto de la comida, el padre Martín explica que de ahí viene el ritual eucarístico y que la copa que consagró Jesús durante la última cena, fue la tercera, servida junto con el cordero. En la tradición hebrea, el cordero debe comerse sin romper un solo hueso. Aquí eso no tiene importancia. Se escuchan huesitos crujiendo por todas partes.
EL padre Martín vuelve a hablar, esta vez para anunciar un viaje a Israel durante noviembre. El objetivo, dice, es celebrar mísica en el cenáculo, un templete medieval construído supuestamente sobre el terreno de Jesús ofreció la última cena. Uno de los hombres en la misa mira a su esposa ávido de aprobación. Ella asiente con la cabeza. Van a Israel en noviembre. Si es por ensalzar la fe, ningún viaje tiene precio.
La cena termina y los rezos continúan. Cuando llegamos al final, reina una especie de júbilo y de catársis, hasta el niño su padre-abuelo sonríen. Todo mundo se abraza y se habla de “hermano”. El padre Martín permanece taciturno.
En el siglo XVI, esto nos habría costado la vida. Habría venido un inquisidor y nos habría puesto cadenas, además de un sambenito de judaizantes. Luego nos habría torturado y nos hubiera hecho abjurar de nuestras creencías impías. Hoy, asistir a una cena así, siendo católico, aunque sea nominalmente, cuesta solo trecientos pesos y al final nunca hay mazmorra ni inquisición. Al final hay vuelta a la normalidad, casa, trabajo, familia, incluso un viaje a Jerusalén, quién sabe…