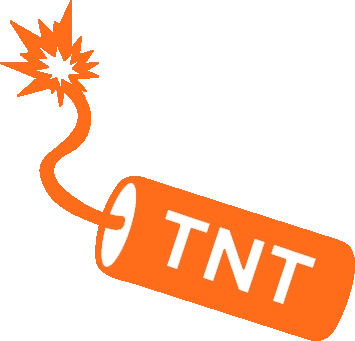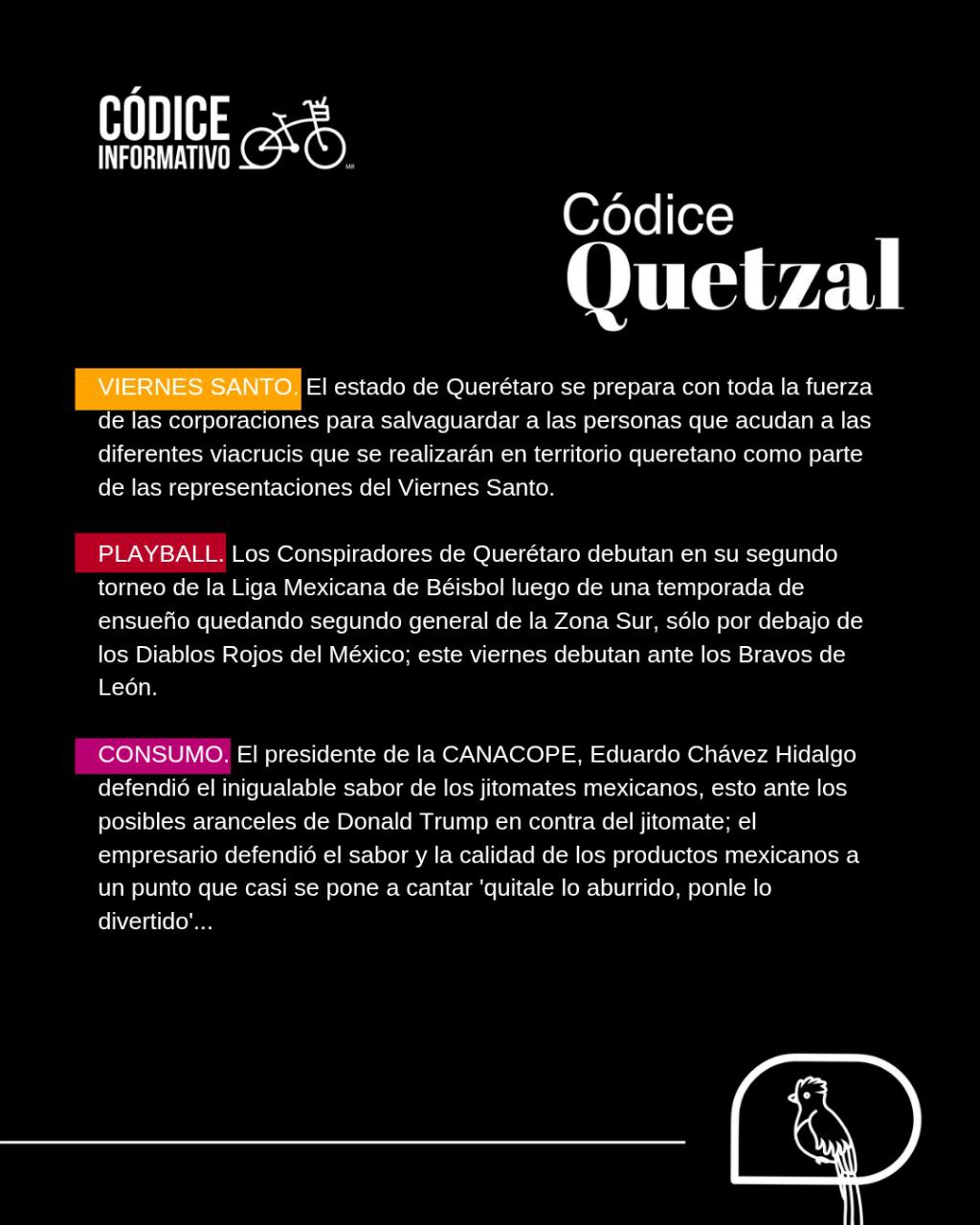Nostalgia Millenial
‘Stranger Things’, original de Netflix, fue el programa de televisión del verano de 2016. Los fanáticos ya esperan la segunda temporada de la serie, que llegará con el 2017.
Faltan solo seis años para la caída del Muro de Berlín. El mundo se sacude. Los cubos Rubik se ponen de moda. Atari muere. Reagan lleva la política al límite del surrealismo. Thatcher la lleva a los límites de la crueldad y Madonna vuelve locas a las chicas con Like a Virgin. La década de 1980 debió ser fascinante. Digo ‘debió’ porque yo no la viví, pero así es como me la han pintado Steven Spielberg, George Lucas e incluso ese animador tan simpático, hoy casi olvidado, que se llamó Don Bluth.
Ver, por ejemplo, a Marty McFly cruzar la barrera espacio-temporal con el Doc, o a Indiana Jones penetrar los oscuros secretos del mundo ‘incivilizado’ tuvo sus encantos. Lo mismo ver a Pie Pequeño, todas las tardes en el Canal 5, buscando quién sabe qué en un apocalíptico mundo poblado por dinosaurios. Es evidente que las cosas cambiaron mucho desde los setenta. Al cinismo épico de Taxi Driver o Rocky, con sus escenas de descomposición urbana en Filadelfia o Nueva York, lo sustituyó un mucho más informal gusto por el entretenimiento.
Producciones como la absurdísima Killer Clowns of Outer Space, ahora una película de culto, dan testimonio de la chabacanería con la que se abordó el cine durante esa década. Sin embargo, hay algo entrañable en todo eso, todo el revival pulp que serviría como puente para los (otra vez) cínicos, épicos y ácidos noventa. Stranger Things, producida por los hermanos Duffer, dos mellizos jovencísimos que trabajan para Netflix, ha sabido beber muy bien de ese espíritu entrañable con olor a comida rápida y el sonidito de Pacman como música de fondo.
Antes de continuar, una pequeña digresión sobre los hermanos Duffer: es extraño que tantas parejas de hermanos de en los Estados Unidos hagan cine juntos. Desde los geniales Cohen hasta las excéntricas Wachowski, pareciera que hay una secta dedicada a la producción cinematográfica integrada por puros gemelos perversos. La situación no tendría importancia, si no fuera porque nuestra hipotética secta ha producido algunos títulos destinados a dejar huella en el legado cinematográfico estadounidense.
La premisa con la que arranca Stranger Things es muy sencilla: un pueblo en Indiana, estado gris como pocos, alberga un centro de investigación energética, donde parece haberse desarrollado un monstruo. El mismo pueblo es hogar de un grupo de perdedores, cuatro exactamente, que se reúnen en un sótano para practicar juegos de rol. En esto está la primera genialidad de Stranger Things, el juego de rol no es gratuito, de hecho, mucha de la simbología utilizada en la serie bebe de ahí.
Lo de los niños ‘perdedores’ tampoco es casual. Stephen King se valió innumerables veces de este recurso para caracterizar a los personajes de sus obras, todas icónicas de los ochenta. Otro cliché, que lejos de estorbar nos ayuda a situar la película en un contexto, es el que se plantea en la historia paralela a la de los perdedores: la hermana de uno de ellos establece una relación intensa, casi enfermiza, con el freak-artista de su generación; esto, claro, mientras sale con el patán en turno. Lo interesante de esta historia paralela es el final, nada que ver con el cliché de la relación freak-chica. Pero no hay que decir más, el spoiler está a la vuelta de la esquina.
Otro detalle importante de la serie es su capacidad para jugar con varios géneros al mismo tiempo. Hay mucho de terror, pero no es el terror sobrenatural de demonios, fantasmas, muertos y apariciones. No, aquí el terror es algo verosímil. Sorprendente, sí, pero verosímil. En lugar de apelar a las ouijas o a las razas ancestrales de vampiros (como lo han intentado otras series bastante menos afortunadas, utilizando también el recurso del pequeño pueblo abandonado-centro de investigación), aquí todas las explicaciones vienen de la física: teoría de cuerdas, universos paralelos. Un verdadero despliegue del zeitgeist contemporáneo.
Esto es acertado no solo porque liquida lo obvio, sino también porque reinterpreta una época. La especulación con los universos paralelos existe desde las primeras décadas del siglo XX, cuando Max Planck y Albert Einstein lidiaban por imponer sus modelos cosmológicos basados en la teoría cuántica y en la relatividad especial. No obstante, no fue sino hasta entrado el siglo XXI cuando dichas especulaciones, con todo el bagaje científico que las precede, pasaron a integrarse dentro de la mitología colectiva.
En los ochenta había noción sobre los mundos paralelos, pero era bastante más pedestre. A nadie (salvo a Stephen King, que lo hizo en varios de sus libros) se le hubiera ocurrido utilizar estos detalles como tema de una manera tan fresca. Natural, es la palabra indicada. No obstante, en el año 2016, para los hermanos Duffer, esto se vuelve muy fácil. Hay un mal extraño, pero es un mal de características cosmológicas. Hay algo de Lovecraft en esta idea. Lovecraft fue una de las cumbres del terror en la literatura estadounidense.
En el mismo sentido, vale la pena elogiar a los personajes. Algunos, claro, están mucho mejor logrados que otros, entre ellos, varios de los protagonistas. Will, el niño cuya desaparición sirve como pretexto para la trama, aparece como un personaje débil, pero no importa. Sus tres mejores amigos son todos entrañables. Desde el grandulón Dustin Henderson (Gaten Matarzzo), quien al final revela ser el más sensato, hasta el idealista Mike Wheeler (Finn Wolfhard), pasando por el inseguro Lucas Sinclair (Caleb McLoughlin), todos aparecen relativamente bien dibujados con su personalidad propia y su papel definido dentro de la estructuración argumentativa.
El mejor papel, por supuesto, se lo lleva Eleven (Millie Bobbie Brown), la perturbadora niña calva que funciona como conector entre el mundo en el que se desarrolla la historia principal y el oscuro más allá descubierto por los protagonistas.
Hay otras actuaciones dignas de recordarse, la de la madre psicótica Joyce, encarnada en Winona Ryder, que pese a las críticas que recibió desde diversos flancos, en general parece sostenerse, hasta la de su hijo Jonathan (Charlie Heaton), el freak con pretensión artística en turno. Algunas otras pudieron trabajarse mejor, es el caso de Kim Hopper, jefe del departamento de policía interpretado por David Harbour, cuyos conflictos personales nunca terminan de quedarnos claros, o el de Steve Harrington, ‘chico malo’ del pueblo, cuyo repentino cambio de personalidad resulta poco verosímil.
Entre los personajes secundarios también hay algunas caracterizaciones memorables, como la de Barbara ‘Barb’ Holland, chica robusta de poca autoestima, que desaparece poco después que Will y desata una trama paralela dentro de la serie. Lo mismo sucede con el presunto padre de Eleven, un científico muy cruel cuyo único interés parece ser la investigación.
Aunque algunos señalan a Stranger Things como un mero pastiche, sin problema podríamos afirmar que ahí es donde se oculta su genialidad. Utilizó recursos cliché en el inconsciente colectivo norteamericano como los experimentos secretos militares y las mentiras gubernamentales en un sentido que hace pensar en E.T., por ejemplo, no obstante, sus realizadores supieron articular todos elementos entre sí, hasta elaborar un producto fresco y apetecible para los consumidores a nivel global.
Podríamos apelar a las calificaciones que ha conseguido la serie en Rotten Tomatoes y otros sitios de crítica especializada, pero no valdría la pena. La mayor evidencia de la validez de Stranger Things, de su trascendencia más allá del formato en que nació, está en los espectadores. En ellos y en la recuperación que han hecho de elementos muy puntuales de la misma hasta convertirlos casi en unos clásicos, como sucedió en redes sociales por un tiempo con la ‘ouija’ improvisada con luces que construyó el personaje de Winona Ryder para comunicarse con su pequeño perdido.