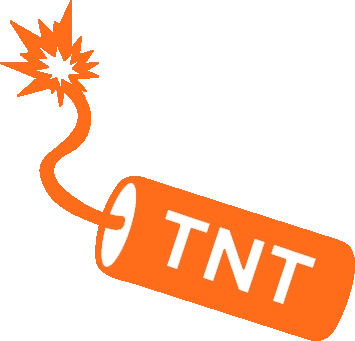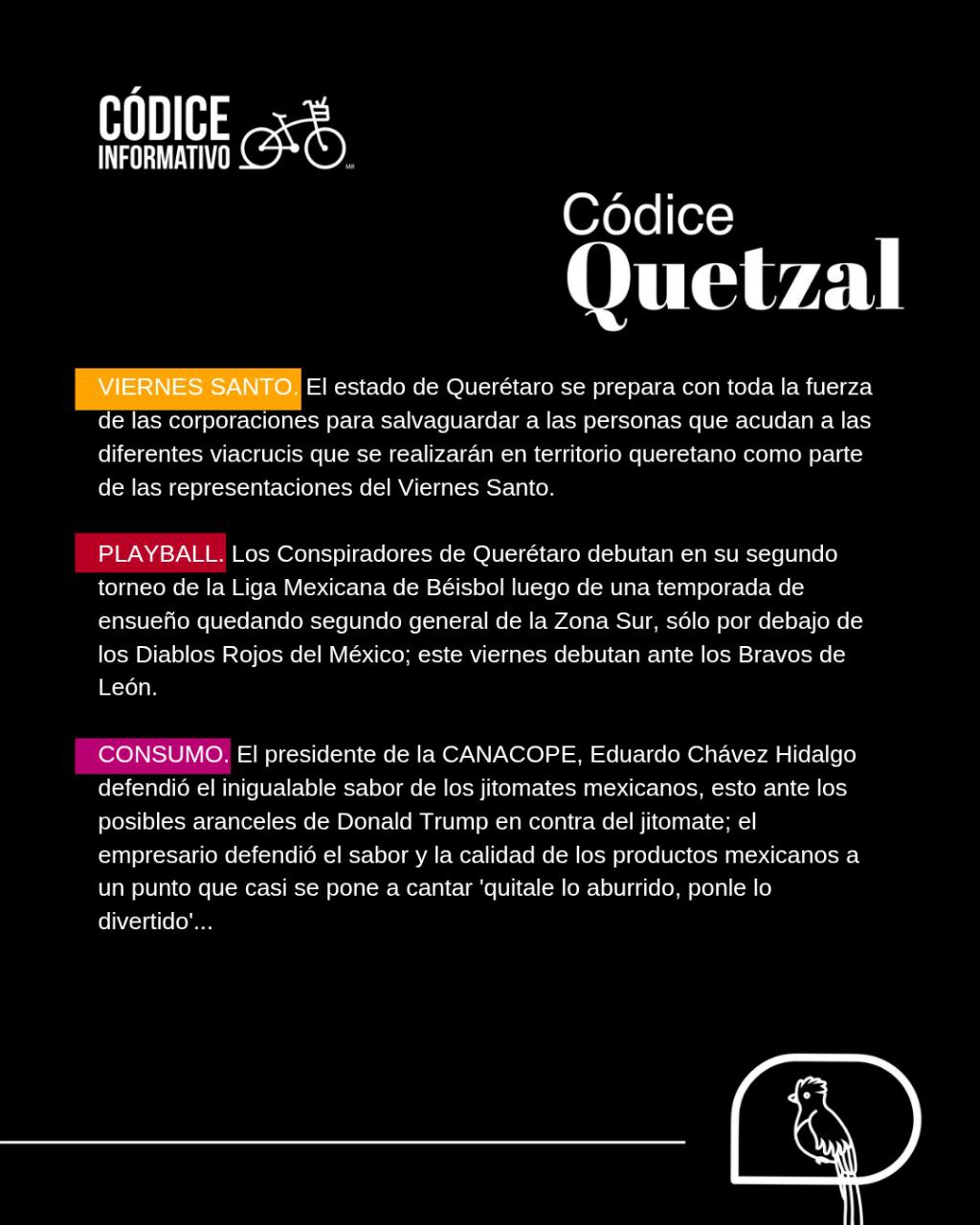La Santa Rusia
Rusia suena en todas partes. Que si Putin caza osos desnudo. Que si tiene una capacidad nuclear para avasallar a Estados Unidos. Que si hay […]

Foto: Archivo
Rusia suena en todas partes. Que si Putin caza osos desnudo. Que si tiene una capacidad nuclear para avasallar a Estados Unidos. Que si hay un programa de espionaje capaz de afectar a otros países… Los tópicos sobre Rusia hablan de fuerza. Toda Rusia es fuerza. La cuestión es: ¿qué tipo de fuerza? Lo que es muy claro, es que se trata de un país poderoso. Quizá no en el sentido tradicional. Es decir, su macroeconomía no promete mucho; sus índices de calidad de vida son bajos; en sus ciudades hay pobreza, crimen, oligarquías, mafia. No es Estados Unidos, no es la Unión Europea, tampoco es China con sus fábricas de bajo costo. ¿Entonces dónde está la fuerza de Rusia?
Para responder a esa pregunta, quizá convenga realizar ciertas consideraciones. En primera instancia, una evaluación de lo que entendemos por poder, por lo menos en el plano geopolítico, en pleno siglo XXI. Desde 1979, más o menos, en Occidente ha permeado el mito de que la historia iba irremediablemente hacia su final. Como un río, que agota en el mar su capacidad fluvial, la historia agotaba en la realidad todas sus contradicciones. Esto es muy importante, porque nos delimita el ethos que ha dominado en las relaciones sociales del Occidente desde hace casi 40 años. Siguiendo a Bolívar Echeverría, el ethos occidental contemporáneo es de carácter ‘realista’. Aquí, por supuesto, hay trampa ideológica. La equiparación de la realidad con el desenlace previsible de la hegemonía neoliberal es chapucera desde el inicio. No obstante, está inserta en nuestra cultura de un modo que hace imposible cualquier crítica o resistencia.
Con esto quiero decir que, en nuestra cultura, la cultura occidental hegemónica, ‘el imperio’, dirían ciertos personajes pintorescos, hay un consenso muy claro de que el fin último de la actividad humana es la economía. Hablar de poder es hablar de economía. La economía es la realidad, toda realidad. No es la economía la que debe adaptarse al mundo, sino el mundo el que debe marchar a los pasos que dicta la economía. Así, por ejemplo, el Banco Mundial puede decidir, contra los dictados del sentido común, que un país en recesión lo que necesita es más austeridad, reducir el gasto público y un largo etcétera. La idea es que esto es lo mejor que puede hacerse. Hay una escatología neoliberal, similar a la cristiana y a la marxista, incluso.
Se busca el mejor de los mundos posibles. Contra lo que sugería Karl Popper, padre ideológico del neoliberalismo, se mantiene la ilusión historicista, como si lo que acontece aquí y ahora fuese un hecho fatal, una necesidad histórica. El problema es que esta escatología no busca un mundo mejor en el futuro; el futuro ya está aquí, la utopía está en el presente. No son casuales los constantes delirios apocalípticos que atraviesan a la humanidad contemporánea. Todo ha sido descubierto, todo ha sido estandarizado, interconectado, por lo menos en el discurso. No obstante, las cosas no son tan terribles como se podría pensar. La historia está lejos de terminarse. La ilusión de final es solo parte de la ideología, y ese ‘presentismo permanente’ vuelve a los occidentales miopes para entender formas de poder que trascienden los controles de una globalización hipereconomizada.
¿Dónde esta Rusia en todo esto? Precisamente en su capacidad para moverse según los parámetros del siglo pasado y, aún así, sacar una tajada de provecho. ¿Cuáles son esos parámetros? Muy sencillo, se trata de creencias y prácticas articuladas en torno a la idea del Estado-nación. En resumidas cuentas, Rusia es un eje del nacionalismo y este atiende a factores que, en una sociedad devenida en mercado global, pasan desapercibidos o se vuelven simples identidades de consumo. Entre estos factores están la consolidación de una cultura nacional y la preeminencia del territorio sobre el desarrollo tecnológico, o incluso el nivel de vida. Aquí es importante señalar que, como sucede con la contraparte globalizada, esta consolidación de la cultura nacional y la supuesta preeminencia de la tierra sobre las abstracciones matemáticas y financieras, están, con toda probabilidad, muy lejos de reflejar la realidad del pueblo ruso. Que Putin y las estadísticas manejadas por su gobierno hablen de elevadísimos índices de aceptación, no solo del mandatario sino de políticas muy cuestionables como el ostracismo de los homosexuales o la despenalización progresiva del maltrato doméstico, nada nos dice sobre lo que piensan, en su intimidad, los 120 millones de rusos. Ni siquiera nos hablan de cómo viven su vida cotidiana en la esfera pública. Son herramientas ideológicas, nada más, ¿por qué entonces son tan importantes?
A Joseph Goebbels, genio de la propaganda nazi, se le atribuye la idea de que una mentira repetida un determinado número de veces, termina por convertirse en una verdad. Rusia ha sabido jugar muy bien con esta carta, tan característica del siglo XX ideológico al que presuntamente hemos dejado atrás. Lo interesante, además, es que ha sabido jugarla con el lenguaje contemporáneo y no solo eso, sino que lo ha hecho desde posiciones que apelan a quienes, en occidente, se sienten inconformes con el orden hegemónico impuesto tras la globalización.
En lugar de un aparato profesional como el que se precisa en una democracia liberal, la prensa en Rusia obedece a directrices oficialistas encarnadas en plataformas como RT. Ese tipo de plataformas han sabido utilizar las redes sociales de tal forma que terminan por generar un discurso sobre ‘lo ruso’ desde los canales mismos en los que se produce la comunicación de la gente ‘de a pie’. Esto, combinado con una retórica populista y antiestadounidense, garantiza el apoyo incondicional de millones de personas en el mundo que identifican la información o desinformación rusa, todo depende del modo en que se le mire, como una forma de liberarse de estructuras que, desde su perspectiva, los oprimen.
Rusia representa entonces, para millones de personas en el mundo, una fuerza liberadora contra lo que se percibe como la dominación hegemónica de los Estados Unidos y una prensa profesional cada vez más desacreditada. Si en la realidad esto es así, o no, poco importa. Tampoco importa si para consumir ese discurso hay que tragar ruedas de molino como los campos de concentración para homosexuales o la propagación de ideas xenófobas desde el Kremlin. Más interesante aún, ni siquiera importa si el putinismo beneficia al así llamado capitalismo tardío. El mal está identificado con Estados Unidos y el liberalismo. Bajo esa lógica, todo lo que venga desde el liberalismo, tendrá que ser descartado, así se trate de los Derechos Humanos, la pluralidad religiosa y política, o la disidencia sexual.
Rusia, entonces, juega cartas viejas con manos muy nuevas y las juega bien, y no solo eso, sino construye un discurso de sí misma muy cool, atractivo, de poder. Perfiles de Instagram como @Lookatthisrussian pueden darnos una idea de lo que hablo. Los rusos están locos, son cool y son frescos. Las rusas son muy guapas. Los rusos son fuertes, autosuficientes. Pueden vivir en Siberia por meses comiendo carne cruda. Son primitivos. Son libres. No tienen necesidad (como tú) de ir a trabajar de ocho a cuatro, seis días, todas las semanas. Todo esto es una ilusión, obviamente. Moscú está llena de oficinas y de desempleados adictos al crack y a la heroína que darían lo que fuera para trabajar en una de esas oficinas. Pero lo que importa es la imagen. Tener una marca fuerte y en el contexto neoliberal, de capitalismo tardío, Rusia supo jugar muy bien a ese juego y de paso minar los valores fundamentales de una civilización basada en los principios de igualdad, libertad y fraternidad.
En lo que concierne a la preeminencia de la tierra sobre las abstracciones financieras, conviene recordar que el putinismo no es un invento de Vladimir Putin. Él solo es la cabeza, la imagen. El hombre de mirada fría y torso desnudo capaz de atrapar truchas con las manos. El que dice que no a Obama y ‘maneja’ a Donald Trump. Detrás de él, hay un ejército de ideólogos encargados de manufacturar el producto ruso. Un ejemplo de esto es Aleksandr Dugin, quien en su ‘cuarta teoría política’, propone una amalgama de fascismo, liberalismo y comunismo para lograr lo que, según él, garantizará el mayor bienestar posible para el pueblo ruso. Un pilar de la cuarta teoría política es la dialéctica que Dugin establece entre las civilizaciones telúricas y las civilizaciones oceánicas.
Cuando Dugin dice civilización oceánica, está empleando un eufemismo para referirse a Inglaterra, concretamente y, claro, la civilización telúrica por antonomasia, en su peculiar concepción geopolítica, es Rusia. Para Dugin, la civilización oceánica es la responsable de lo que, él considera, es la decadencia de occidente y cuyos valores, lejos de lo que podría pensarse, busca preservar a través del pueblo ruso. Tenemos entonces que Dugin no es antioccidental sino tradicionalista. Considera que el mal no es tanto occidente, sino el liberalismo que lo ‘corrompió’, y considera que Rusia, a través de Vladimir Putin, está especialmente llamado para encabezar ese combate. Si el liberalismo no es el eje de lo occidental para los putinistas ¿qué lo es? La respuesta es complicada, pero la brújula moral del régimen de Vladimir Putin, así como la situación de las relaciones con la Iglesia Ortodoxa Rusa, podrían darnos claves reveladoras al respecto.
Hay quienes gustan de encontrar similitudes entre la Guerra Fría y la situación que se vive actualmente entre Rusia y Estados Unidos. Nada más equivocado. También se buscan trazas o paralelismos entre la figura de Putin y la de Iosif Dzhugashvili Stalin. Las trazas son válidas solo en la medida en que, como lo señaló el ensayista español Gabriel Albiac, Stalin fue el verdadero Hitler. Si se quiere buscar la inspiración de Putin en la historia rusa, hay que escarbar más en el pasado. Putin no desea ser otro Stalin. Del exseminarista georgiano solo quiere la brutalidad, la fuerza. La ideología stalinista está muy lejos de la suya. Si algo desea ser Putin, si algo debe desear ser Putin, bajo los estándares de Aleksandr Dugin, es un zar para el siglo XXI.
En el putinismo, la verdadera continuidad está con los zares, no con el comunismo. Se trata de rescatar a la Santa Rusia y a la vanguardia europea, cristiana, que ésta representa. No es entonces un juego de Rusia contra Europa, es que Europa, para los rusos, dejó de ser Europa hace mucho tiempo y ahora Europa está en el este. Desde hace más de 300 años hay un maridaje entre cristianismo y política en la vida pública de los rusos. Fue interrumpido brevemente por el comunismo, pero esos tiempos quedaron atrás, ahora hay McDonald’s en Moscú y las iglesias ortodoxas rebosan vitalidad. Más aún, con dinero del gobierno, se han reconstruido catedrales demolidas durante el stalinismo. El principal ejemplo: la Catedral de Cristo Salvador en Moscú, considerada uno de los templos más grandes de la cristiandad.
El orden zarista, por supuesto, se consolidó con base en persecuciones y atrocidades contra los grupos minoritarios. Miles de judíos y armenios fueron asesinados en pogromos cuyo objetivo era homogenizar los dominios del zar. Los que sobrevivían y podían darse ese lujo, partían a América o a Palestina en barcos pestilentes donde se les daba el mismo trato que al ganado. Como ahora, la desinformación jugó un papel muy importante en esas persecuciones. La policía secreta zarista divulgó publicaciones apócrifas como los Protocolos de los Siete Sabios de Sión en los que se acusaba a los judíos de conspirar contra la gloria rusa y contra la cristiandad. En 1907, se dio la instrucción de que el texto fuera leído e todas las iglesias rusas. Como consecuencia, miles de mujeres, hombres y niños fueron salvajemente asesinados más de treinta años antes de que el nazismo llegara con sus horrores.
Hoy no son los judíos. Hoy son los homosexuales, las feministas, cualquiera que no embone en el ideal de nación que Putin y sus ideólogos buscan edificar. Pero la visión conspirativa sigue ahí. El terror a la diferencia sigue ahí y los pogromos pueden desencadenarse en cualquier momento, como se ha demostrado en Chechenia, donde con beneplácito de las autoridades, los homosexuales son recluidos en campos de concentración cuando no asesinados de manera cruel por sus propias familias. ¿Es entonces el liberalismo estadounidense la opción? Personalmente, creo que no. Ni liberalismo ni fascismo son opciones. La cuestión es que la izquierda ha llegado a mirar a Putin con ojos de esperanza, pero eso es peligroso. Más que al autoritarismo ruso, deberíamos mirar hacia la actitud de ese otro pueblo eslavo que desde la extrañísima ciudad de Praga se ha hecho merecedor de una fama como azote y defenestrador de tiranos, paladín de la libertad, príncipe del humanismo y de la dignidad de todo ser sintiente.