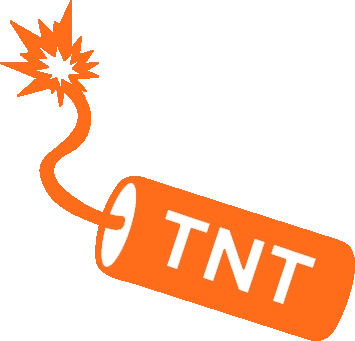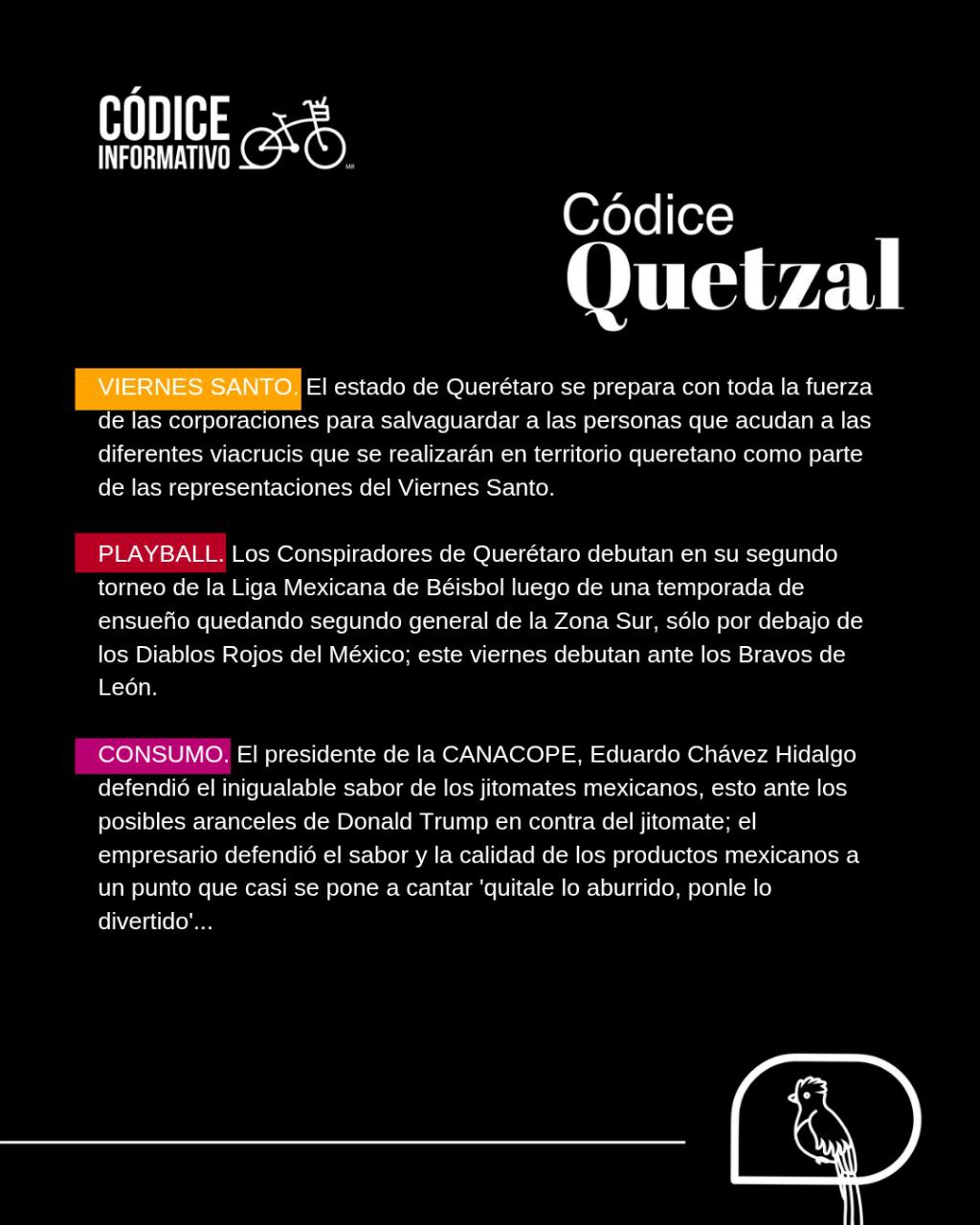La continuidad de Francia
A finales de junio de 2014 tuve la oportunidad de conocer Francia. El viaje no fue, sin embargo, lo que esperaba. Había tomado un autobús […]

Emmanuel Macron/ Foto: EFE
A finales de junio de 2014 tuve la oportunidad de conocer Francia. El viaje no fue, sin embargo, lo que esperaba. Había tomado un autobús en Düsseldorf, Alemania, para dirigirme a Madrid, donde tomaría el vuelo que me llevaría de regreso a México luego de casi dos meses lejos de mi país. De Francia apenas recuerdo unos cuantos detalles: la campiña, cubierta de lluvia; la silueta del parque de diversiones de Ásterix, cerca del aeropuerto De Gaulle, con sus montañas rusas y sus toboganes de agua; una fábrica de Cemex, que desarrolló en mí cierto orgullo chovinista; y los suburbios de París.
Este último punto es quizá el más importante. Los suburbios de París son feos. Todos los edificios, multifamiliares enormes, son de una tonalidad oscura de gris. Las bardas no tienen un centímetro cuadrado sin grafitear. Hay basura sobre la calle y las autopistas lucen particularmente hostiles para los peatones. Al atravesar un distribuidor vial, pude ver la Torre Eiffel a lo lejos, chiquitita, enana, fuera del alcance de quienes hacen su vida en ese lugar y se dirigen cada mañana hacia las fábricas para comenzar un turno de ocho, diez horas y después volver con su familia. ¿Quiénes habitan esas zonas marginales? Una mirada a la calle lo dice todo: mujeres con burka, hombres de color, turbantes. Muchos no son inmigrantes recientes. Llevan aquí dos, tres, hasta seis generaciones. Algunos llegaron desde la época en que casi todo el norte el de África era colonia francesa. Pasaron sin pasaporte y cuando sus países de origen se independizaron, ellos quedaron aquí, como franceses porque eran franceses y sus hijos son franceses y sus nietos y bisnietos son igualmente franceses, pero viven separados, lejos, en ghettos.
En cuanto el autobús salió de París, el chófer se detuvo en una gasolinera. Nos dijo que teníamos veinte minutos para bajar, ir al baño (el autobús no tenía baño) y comprar lo que necesitáramos en la tienda de conveniencia. Yo le hice caso. Durante las siguientes diez horas, esa sería la única oportunidad de estirar las piernas y respirar aire fresco. Una vez abajo, busqué el sanitario y pasé a orinar. Luego salí hacia la tienda, compré cinco onzas de queso y una botellita de agua mineral. Luego un francés, de la nada, me preguntó con un inglés pésimo si quería un cigarro. Le dije que sí, y fumamos juntos en silencio, sentados sobre una piedra, mientras caía sobre nosotros una llovizna incesante pero preferible al calor dentro del autobús. Esa ha sido la única ocasión en la que mis pies han tocado suelo francés. La verdad es que me gusta. Solamente he visitado Francia para orinar, comprar queso brie y agua mineral. No conozco el Arc de Triomphe ni la basílica del Sacré Coeur. No he caminado en Montmartre. Ni he visto la tumba de Morrison, ni la de Porfirio Díaz (no he orinado sobre la de Don Porfirio Díaz). Conozco barrios marginados, conozco una gasolinería y campiña, mucha campiña con pueblos que se diluyen en mi memoria.
A propósito de esta circunstancia, comenté hace algunas semanas que si Marine Le Pen ganaba las elecciones francesas, no volvería nunca a ese país para poder seguir contando que solo he ido a Francia a orinar. Le Pen no ganó; puedo regresar a Francia. Más importante que eso, seguirá existiendo Francia, más o menos así como la conocemos. Le Pen, es importante recordarlo, es hija de una de las personalidades más siniestras que ha engendrado el país galo. Su padre, Jean Marie, no solo es profundamente xenófobo, sino que también llegó a emitir comentarios antisemitas y a negar el holocausto en reiteradas ocasiones. En otras palabras, el señor Jean Marie Le Pen es sencillamente un nazi. Tan nazi como sus compatriotas que apoyaron al Régimen de Vichy y que colaboraron con los invasores alemanes en 1945, y tan antisemita y ultraderechista como los franceses que quisieron enjuiciar al sargento Dreyfus y que pidieron la cabeza de Zolá por defenderlo.
Francia, es importante recordarlo, no es solo el país donde se originaron las libertades contemporáneas, también es hogar de un extenso movimiento contrarrevolucionario tan viejo como la Revolución Francesa misma. No había pasado ni un año de la decapitación de Luis XVI, cuando un grupo de campesinos, fuertemente armados y apoyados por el clero, se sublevaron contra lo que consideraban era un ataque sistemático a la Iglesia y a sus instituciones, muy presentes dentro del Ancien Regime. Los campesinos fueron aplastados en el que se considera uno de los episodios más sangrientos de la historia francesa y al clero no le quedó más que amoldarse a los nuevos usos revolucionarios. Ya en el siglo XIX, la burguesía triunfante de la revolución veía con ojos de sospecha algunos de los frutos producidos por su gesta libertaria. Así, los estudiantes y trabajadores parisinos que en 1871 intentaron tomar la ciudad para gobernarla desde el igualitarismo radical fueron cruelmente reprimidos a tal grado que sus cadáveres se llegaron a contabilizar por miles.
Luego de este episodio vinieron otras atrocidades como el ya mencionado Affaire Dreyfus y después, ya en la década de los veinte del siglo pasado, la conformación de Action Française, organización política que, bajo el influjo de Charles Maurras intentaba restituir la ‘gloria’ del pasado monárquico, perdida, según Maurras, por una suma de conspiraciones en contra del pueblo francés. Los devaneos de Maurras, que por lo demás correspondían a un afán apocalíptico y conservador que en Alemania tenía su correspondencia con la Konservative Revolution y en el resto del mundo con la aparición de movimientos nacionalistas de diversa índole, nutrieron a quienes después construirían la Francia de Vichy y posteriormente, los movimientos cuasi secretos enfocados en la represión de la disidencia argelina y en la criminalización masiva de los inmigrantes que tantas simpatías cosechó para los Le Pen.
Traigo esto a colación por dos motivos fundamentales: en primer lugar porque aunque Le Pen fue derrotada por Emmanuel Macron de una manera contundente, un sector muy significativo de la población francesa, sobre todo en la denominada ‘Francia profunda’, mostró una simpatía mayor hacia Le Pen y una disposición inaudita en dejarse gobernar por una ideología basada en la exclusión y criminalización de todo aquel percibido como ‘diferente’. En segundo lugar porque considero sospechoso el mito liberal que traza una continuidad desde la Revolución Francesa hasta Emmanuel Macron, como si este fuera el heredero universal de los ‘verdaderos valores franceses’ y Le Pen, o incluso Jean Luc Melenchón, el candidato socialista, portadores de extrañas ideas ajenas al contestatario espíritu francés que encarnó en la Revolución, la Toma de la Bastilla, la Comuna de París, la Resistencia ante el nazismo, y las revolución social de mayo del 1968; Macron, ahora, como alternativa a la fascistoide Le Pen.
Este mito es peligroso fundamentalmente porque omite ciertas verdades bastante afiladas que señalan no tanto que la ideología liberal es peligrosa, sino que muchos de sus fundamentos son sencillamente un timo. En primer lugar, el asunto de la hagiografía laica que posiciona a Emmanuel Macron como el heredero directo de la lucha revolucionaria. La campaña de Macron, justamente, se articuló muy bien alrededor de esta imagen hagiográfica y presentó al candidato como un outsider y un revolucionario a pesar de su carrera dentro del sector financiero y del espaldarazo que recibió por parte de funcionarios gubernamentales como Manuel Valls. El mismo Macron fortaleció esta imagen al invocar constantemente a Charles de Gaulle y François Mitterrand como parte de su mitología personal. Se cuidó, eso sí, de invocar solo al de Gaulle que lideró la resistencia y no al De Gaulle que aplastó sistemáticamente a los argelinos. Con Mitterrand, lo retomó como el gran líder socialista que fue en su momento, pero evitó señalar la concordancia de su mandato con las políticas de liberalización masiva que redundaron en una disminución del estado de bienestar en diversas partes del mundo incluida Francia.
Las invocaciones históricas de Macron toman un cariz particularmente perturbador cuando se le escucha citar no solo a De Gaulle y a Mitterrand, sino también a Juana de Arco y a los «fundamentos cristianos de Francia» como parte de su abanico de valores. Esto, claro, es interpretado por muchos como una simple estrategia de mercadotecnia; le quitamos potenciales votantes a Le Pen con la apelación a valores fundamentales de ese sector concreto de la población. La insinuación tiene lógica: un votante derechista pero temeroso de que Le Pen pueda desbarrancar la tranquilidad, es decir, la relativa calma chicha en la que se vive, votaría por Macron al escuchar cosas como estas. Aun así, eso no le quita lo preocupante a esta retórica seminacionalista por parte del presidente electo de Francia.
Queda también por verificar si Macron es capaz de construir políticas que incluyan a los sectores que se han visto desfavorecidos por la globalización en ese país. Estos sectores abarcan no solo a los inmigrantes, cuya criminalización paulatina se ha convertido en un hecho durante el gobierno de François Hollande, sino también a esa Francia profunda que se mostraba ansiosa por tener a Le Pen frente a su país. La Francia oscura y hostil a la revolución y a la libertad podría estar no solo en el Front National, sino también en las aparentes soluciones al auge del nacionalismo. Los simpatizantes de Jean Luc Melenchón llenaron París de pintas con la consigna “Macron 2017 = Le Pen 2022”. En lo personal, espero que no sea así.
Hay pocas muestras de optimismo en este sentido. Los habitantes de la periferia de París viven una segregación tan profunda respecto a la Francia turística que el resentimiento ha hecho mella en ellos y muchos nietos de inmigrantes secularizados buscan ahora identidad y respuestas en los círculos del fundamentalismo islámico. Se canta victoria, entonces ante la derrota de Le Pen y se señala a Macron como una esperanza de continuidad no solo para los franceses sino para la Unión Europea. Habrá que ver si esa continuidad no es peligrosa a largo plazo y si no abonará el camino a las expresiones xenófobas y excluyentes. De momento, solo sé que tranquilamente puedo regresar a Francia, aunque ya no sea solamente para orinar.