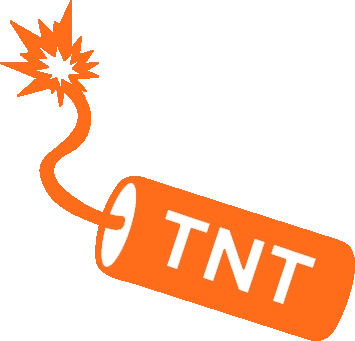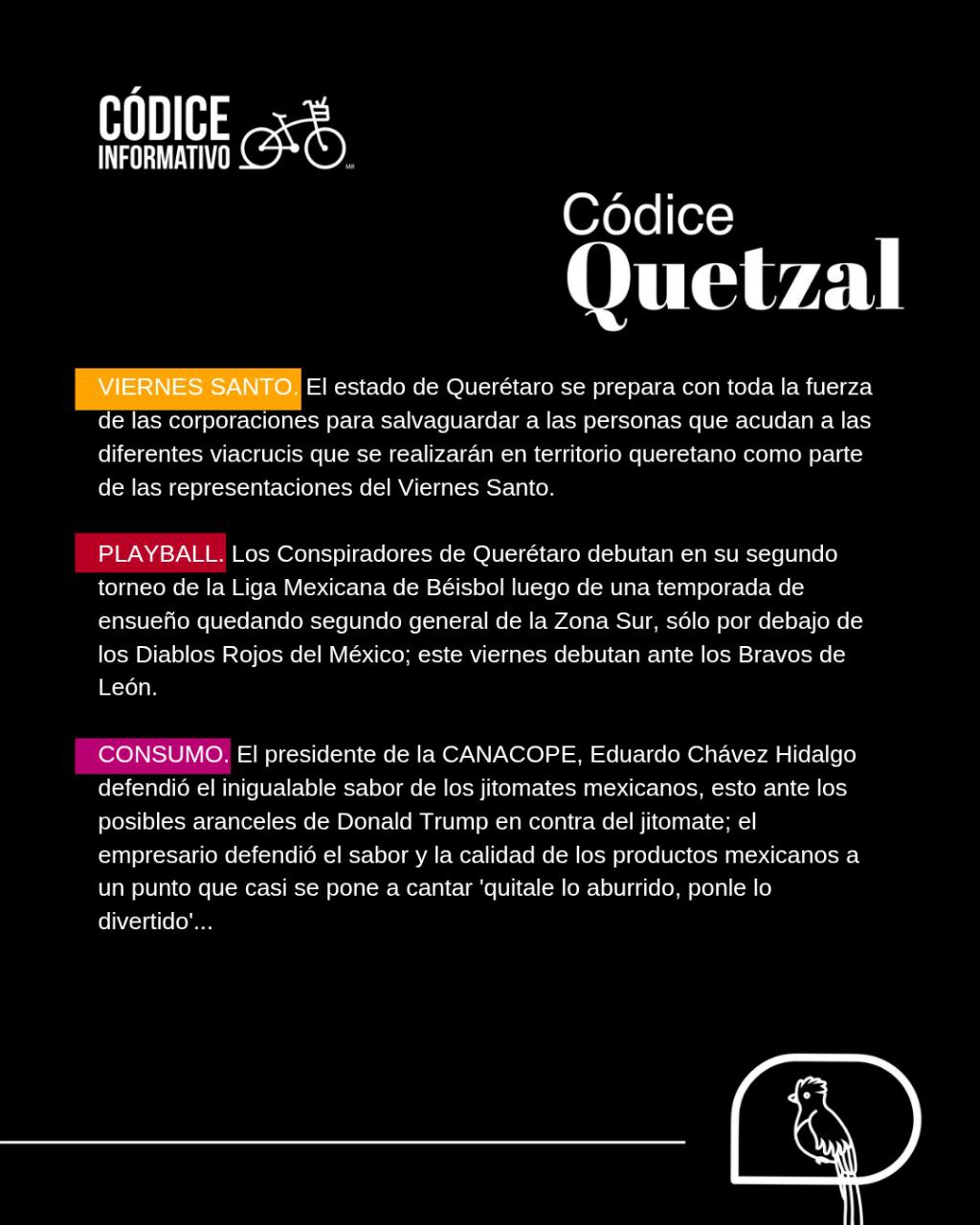La política a tuitazos
Hoy la política se hace a ‘tuitazos’, eso es evidente para cualquiera que siga la carrera del presidente estadounidense Donald J. Trump. Para algunos, esto […]

Hoy la política se hace a ‘tuitazos’, eso es evidente para cualquiera que siga la carrera del presidente estadounidense Donald J. Trump. Para algunos, esto es un lamentable signo de los tiempos. Como Umberto Eco (1932-2016), consideran que lo que se ha hecho es empoderar a que ‘legiones de idiotas’ emitan opiniones simples y radicales desde la anónima comodidad de las redes multimedia. Otros no están convencidos de esta percepción apocalíptica, entonces ¿quién tiene razón? La pregunta probablemente sea imposible de responder mientras nos siga interpelando de manera tan directa, es decir, mientras sigamos habitando en una época cuya característica principal es la inmediatez en la que se desarrolla esta política tuitera.
Más que centrarnos en la plataforma desde la que Donald Trump lanza sus vituperios, en este caso Twitter, lo que deberíamos hacer es pensar en los vituperios en sí, ¿por qué la diplomacia tradicional, con sus límites y sus códigos de respeto fue abandonada de pronto en favor de un discurso ocurrente e impositivo? La primera respuesta que lanzan los analistas es que nos encontramos ante un apogeo del populismo. No discutimos eso; el populismo, el populismo de derecha en particular, el populismo racista, xenófobo, está en todo su esplendor. La cuestión es que no llegó de la noche a la mañana, como muchos quisiéramos pensar. Ante esta circunstancia, lo que se acostumbra responder es que la crisis financiera y el debacle de las clases medias y trabajadoras facilitaron el ascenso de quienes nos decían lo que queríamos escuchar. Esto también es verdad, con sus matices. Aun así, es necesario insistir y preguntarnos ¿cuáles son los mecanismos puntuales que permitieron este reingreso triunfal en la política del populismo y el exabrupto?
Para responder esta última interrogante, hay que recordar a quienes insinúan que Donald Trump es un cierre definitivo para el neoliberalismo. Si es populista, piensan, entonces no puede ser neoliberal, pero ese es un error muy grave. Zlavoj Zizek, filósofo esloveno, nos recordaba en una entrevista televisada que el capitalismo está lejos de vivir una situación de crisis. Más aún, nos decía que el capitalismo se alimenta de sus propias crisis pero no para desaparecer ni hacerse a un lado, sino para fortalecerse. En ese tenor, nos decía que el capitalismo entraba en una mutación para distanciarse poco a poco de sus características ‘democráticas’ y asumir ciertas tendencias autoritarias que, según él, se reflejaban en el llamado ‘capitalismo con valores asiáticos’, que no es otra cosa que un capitalismo bajo el modelo de Singapur, donde las libertades individuales se limitan en nombre del bienestar económico y de la estabilidad. Ya antes que Zizek, algunos teóricos de la llamada Escuela austriaca de economía, acusaban a la democracia de ser demasiado poco compatible con el espíritu capitalista puro y recomendaban el retorno a viejas formas autocráticas como la monarquía o el régimen feudal. Ahí está por ejemplo el Hans Hermann Hoppe, con sus vítores al feudalismo y sus comunidades cerradas donde es posible excluir a los homosexuales. También está Friedrich Hayek, con sus insinuaciones a Pinochet respecto a la necesidad de una dictadura para mantener la libertad económica.
Señalamos esto, porque la política en la que se desenvuelve Donald Trump, tiene como sustrato ideológico muchas de las ideas anteriormente mencionadas. El capitalismo, particularmente en su acepción neoliberal, es ante todo una ideología de la eficiencia. La democracia tradicional, con sus consensos, sus diálogos y sus rispideces, resulta muy poco eficiente desde la óptica neoliberal, entonces se vuelve prescindible y además estorbosa. ¿Qué se hace entonces una vez que la democracia entra en la categoría de estorbo? Sencillo, se le sataniza, se vuelve objeto de burla, y se le elimina sin la menor consideración para sustituirla con algún otro elemento ‘más eficaz’ como el sentido común y, claro, los exabruptos.
En el mismo sentido, es necesario recordar la paulatina mercantilización del espacio público que se ha producido en tiempos digitales. La nueva ágora pública ya no es la calle, es la red, y la red no está mal en sí, el problema es que nació bajo el amparo del capital y que los espacios que hoy funcionan como puntos de encuentro entre distintas voces son en realidad lugares gestionados desde la empresa privada. Facebook y Twitter tienen dueños e intereses, eso aunque no de manera directa, condiciona la calidad del debate que se produce en su interior. La viralización no es más que un ejemplo muy claro de los mecanismos de oferta y demanda. La virlaización es mercadeo, dice qué puede vender y qué no ¿significa esto que las plataformas están mal en sí mismas? Como lo dijimos con anterioridad, no. El problema no es la plataforma, ni la tecnología, el problema son las relaciones que operan entre el espacio público y el mercado al grado de que las propuestas políticas se han tornado en una mercancía.
Esto, por supuesto, no es nada nuevo. Los eslóganes, la propaganda, la publicidad, han acompañado a la política desde que el liberalismo democrático se convirtió en el sistema hegemónico, allá en el siglo XIX. Lo curioso es que donde se observa una mayor afinidad entre el aparato propagandístico, es decir, publicitario y el ejercicio político, es en los regímenes totalitarios. Las vísperas de la Segunda Guerra Mundial fueron un escenario donde la propaganda abarcó cada metro cuadrado del espacio público. Ningún país estuvo a salvo. Incluso el régimen comunista de Stalin, caracterizado por sus excesos y su tendencia totalitaria, desarrolló una mercantilización masiva de lo político, transformándolo en propaganda barata. La embriaguez bélica de la guerra, convenció a las potencias de que había que moderar la propaganda y en la posguerra el ejercicio político tomó cierta seriedad cuyo objetivo fundamental era evitar la aparición de nuevos Hitlers y Mussolinis.
¿Qué sucedió entonces? ¿Por qué volvimos hasta este punto? La crisis provocada por la Guerra Fría, cuyas mayores consecuencias se dejaron sentir durante los setenta, provocó una nueva reacción cultural, económica y política que se rebelaba contra el régimen de la moderación y el bienestar transformado en hegemonía global desde 1945. La política volvió a ofrecerse como mercancía y el espacio público se ofreció a mejor postor. ¿Quién quedó entonces con posibilidad de atraer a los reflectores y, con ellos, al sufragio popular? La respuesta es evidente, los candidatos con mayor capacidad para la viralización ¿Quiénes son estos candidatos? De nuevo, es obvio, los que nos dicen lo que queremos oír.
Si hay pobreza, desempleo y una sensación generalizada de pérdida cultural, el candidato ideal es el que ofrece respuestas fáciles a estos problemas, y el que además sabe cómo transformarlas en eslóganes con capacidad viral y en condiciones de generarle un rédito político. En este sentido, políticos como Donald Trump o sus émulos en cualquier parte del planeta, no son sino ‘marcas’ en el sentido comercial del término, cuyos exabruptos contribuyen a consolidar su identidad, al mismo tiempo que su imagen (identidad + imagen = marca). No son políticos creando marcas, ellos mismos son su propia marca y su gestión es la mercancía, no solo sus promesas. Por eso mismo es que son peligrosos, cumplirán lo que prometen, así sea a costo de ocasionar deportaciones masivas, o de liquidar a importantes sectores de la población como lo hace Rodrigo Duterte en Filipinas.
Perro que ladra no muerde, dirán algunos, pero la evidencia señala todo lo contrario. En plena edad de los ‘políticos marca’ cuya identidad se consolida vendiendo exabruptos y ofensas en la inmediatez de Twitter, cuando el perro ladra es porque está por morder. Estos políticos de Twitter son un fenómeno nuevo en la posmodernidad porque, por primera vez, han roto la diferencia entre su marketing de campaña y su propia gestión. El hecho de que Trump siga usando su cuenta personal de Twitter y no la oficial de la Casa Blanca (@POTUS), es una evidencia de hasta qué nivel el mandatario estadounidense se ha construido a sí mismo como marca, y sobre como su gestión política es un producto comercial. El problema no es Twitter, ni la inmediatez, ni el cambio tecnológico. El problema es la transformación del espacio público en mercancía y del discurso político en marketing. Trump es un gran vendedor y un gran vendedor sabe sacar su tajada, pero también cómo mantener cautivos a sus clientes, y si sus clientes piden exabruptos y que los transforme en políticas nacionales, el vendedor cumplirá, aun cuando eso suponga terminar con la democracia y sentenciarla como hipócrita, hasta deficiente.