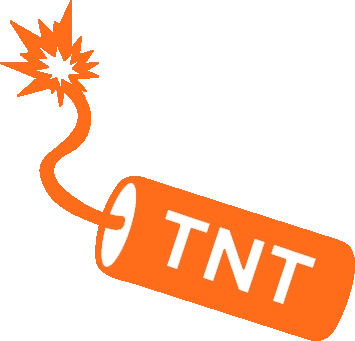Literatura para deformar conciencias: tres escritores portátiles
La fotografía muestra una escena sencilla: dos hombres de mediana edad, un gordo y un flaco, pareja perfecta, sentados ante una mesa. Se ven algo […]

Enrique Vila-Matas / Foto: Bokförlaget Tranans
La fotografía muestra una escena sencilla: dos hombres de mediana edad, un gordo y un flaco, pareja perfecta, sentados ante una mesa. Se ven algo cansados, tranquilos, desaliñados. Frente a ellos hay un paquete de cigarros, dos vasos y varias botellas vacías de ¿licor? ¿Agua mineral? ¿Limonada? Es imposible saberlo. Pronto uno de ellos estará muerto y se convertirá en uno de los mejores narradores de Latinoamérica. El otro, el gordo, vivirá mucho tiempo más y alcanzará a escribir libros poderosísimos como Doctor Pasavento, El mal de Montano y El viento ligero en Parma. Hablamos, por supuesto, de Roberto Bolaño y Enrique Vila-Matas.
¿De qué hablaban esa noche los dos juntos, ahí, frente a sus botellas vacías? Con toda probabilidad, de literatura. Es tan obvio que hasta da pena decirlo. Vida y literatura, más concretamente, pues para ellos no hay distinción entre una y otra. Eso tenían en común y eso los unió en Cataluña, el país donde fue tomada esa fotografía. En el momento en el que los retrataron, ambos vivían ahí. Vila-Matas, desde que nació en Barcelona una mañana de marzo de 1948; Bolaño, chileno de nacimiento y mexicano de formación, más o menos desde que cumplió 30 años, en 1983.
A ambos les gusta viajar, tanto espacial como temporalmente. No pueden permanecer quietos. Vila-Matas, por ejemplo, desenreda con sus dedos algo que pareciera ser un papel. Más tranquilo, pero aún indomable, Bolaño juguetea con el vaso y balancea el líquido de un lado a otro. No seguirán aquí, sobre esta mesa en esta casa, mucho tiempo. Pronto, ambos cruzarán la puerta y buscarán algo que ninguno de los dos sabe precisar con palabras pero que tienen muy claro dentro de sus cabezas. Pronto amanecerá. Un ruido los distraerá en la calle catalana y después desaparecerá para siempre y los dejará en silencio. La fuente del ruido será de lo más insignificante: un animal. Una rata, de hecho, que corre a toda velocidad sobre el pavimento oscuro.
«Hoy somos como esa rata», pensará uno de los dos, quizá Vila-Matas. «Somos la rata y el pavimento es la literatura». Bolaño no pensará nada. Le dará una calada a su cigarrillo, nada más. Luego se irá caminando a otro lugar. Sentirá el frío alrededor y pensará en eso que buscan los dos y que no pueden precisar mediante las palabras. Luego reirá. Lanzará una carcajada y desaparecerá en la penumbra. Mientras mira a su amigo alejarse sin un rumbo preciso, Vila-Matas recordará una idea recurrente en él y que después aterrizará en uno de sus libros: ese tipo de situaciones, las que involucran enigmas que nadie sabe precisar o resolver, son centrales en la literatura de un amigo mexicano que ambos tienen en común: Sergio Pitol.
Por alguna razón, Sergio Pitol no estuvo ahí, frente a la mesa, esa noche. Lo más probable es que haya estado en Veracruz, en Xalapa, para ser precisos, dándoles de comer a sus perros y escuchando alguna obertura de Brahms o de Mendelssohn, mientras la lluvia caía a torrentes sobre su tejado. No hay que pensar, sin embargo, que la mente de Pitol permaneció ahí, encadenada a unos datos tan contingentes como el hambre de sus perros, el olor a comida, el agua… la cabeza de Pitol divagó, eso es seguro. Y en su divagación se encontró con sus amigos, en Cataluña. Se imaginó deambulando con ellos, escuchando huir a la rata, pensando que entre ellos se había producido un misterio y que parecía imposible, por fortuna, resolverlo mediante la palabra escrita.
Pitol supera en edad a los otros dos. Es, pues, el maestro. Bolaño, el primero en morir, era el más joven. Estamos ante el discípulo adelantado. Los tres tienen en común, además del impulso viajero, esa idea de que la literatura alberga un centro secreto, un lugar inaccesible y oscuro que, en el caso de Bolaño, es la violencia, en el de Vila-Matas, cierto espíritu nocturno oculto en la erudición y en el de Pitol, algo que ni siquiera se menciona pero está ahí y trunca todas sus narraciones como un corazón de las tinieblas.
Conviene recordar que Pitol fue uno de los principales traductores de Joseph Conrad no solo en México sino en Hispanoamérica. Conrad, no hay que olvidarlo nunca, es importante en la trayectoria de estos autores porque narró la oscuridad humana, también porque postuló que, para realizar esa narrativa, era menester salir, es decir, aventurarse, jugarse el pellejo e ir más allá de la cómoda Europa con su ‘civilización’ y sus frivolidades permanentes. Para Conrad, escribir era aventurarse, vida y aventura se entendían como una sola cosa. Pitol, fiel a este planteamiento, realizó un salto radical al acercarse a la treintena: de un niño enfermizo encerrado en un ingenio de Veracruz con puras enciclopedias, pasó a ser un estudiante de leyes en la capital y de ahí, a ser un escritor en el sentido pleno y cabal de la palabra.
La carrera de Pitol como escritor se consolidó cuando abandonó el país para unirse al Servicio Exterior Mexicano. Pocas veces volvería a radicar en México antes de la vejez. Su existencia se transformaría en un constante flujo de identidades sin la menor posibilidad de sentar cabeza, construir una casa, una familia. Como sus turbios personajes, mexicanos que se pudrían en callejones de Venecia y oscuras poblaciones de Asia Central, Pitol erró, pero lo hizo en el más completo y mejor sentido que esa palabra puede tener. Lejos de buscar el centro, la estabilidad, lo firme, Sergio Pitol lo rodeó y se dedicó a describirlo como una entidad horrible y oscura que te puede descomponer como a las tías obesas que aparecen en sus historias, encerradas siempre en casonas llenas de humedad. Contra esa parálisis y esa atrofia que da la estabilidad, Pitol agarró su maleta y se largó. Vivió en hoteles. Pasó hambres, fríos. Vivió.
Aquí es donde se vuelve pertinente Vila-Matas. El catalán escribió, en Historia abreviada de la literatura portátil acerca de los ‘shandys’ y los ‘portátiles’. Es portátil, diría Vila-Matas, aquel escritor capaz de almacenar todas sus cosas en una sola maleta y errar con ellas sin un lugar fijo de residencia. Esta obsesión con lo portátil engarza con lo conradiano de Sergio Pitol cuando observamos a Vila-Matas hacer deambular a sus personajes incluso por África y obsesionarse con las culturas africanas a la par que interactúan con escritores, exploradores y artistas que existieron en la vida real, y que se vinculan unos a otros por medio de una organización secreta y paródica. En otras palabras, los personajes de Vila-Matas, por lo menos en esta novela, se relacionan entre sí bajo una estructura iniciática que se articula a partir de las referencias artísticas y literarias. Vila-Matas, nos plantea entonces la literatura como iniciación, pero una iniciación horizontal, antiautoritaria: una iniciación cuyo objetivo final es la ligereza, la posibilidad de mutar, la plasticidad del yo, la simulación, el juego.
El iniciado final en la obra de Vila-Matas, pero también en la Pitol y, ¿por qué no?, en la de Bolaño, es el lector. La literatura de estos tres autores se plantea siempre como un misterio sin resolver. Es una literatura moderna, en el sentido de que bebe de la fórmula policíaca. Es decir, en que se articula en Poe, en Borges y, por supuesto, en Conrad, quien no hacía literatura policiaca sino de aventuras. Es la literatura entendida como la vida misma, en el sentido de que nos plantea un enigma, un reto que nos incumbe. Literatura de iniciación en todo sentido, pero no solo para adolescentes, como podría pensarse, sino para adultos, seres que no precisan aprender nada salvo a jugar. Literatura para deformar conciencias.
¿Cuál es, entonces, la urgencia para leer a estos tres excéntricos de la literatura? Ninguna salvo la de echar atrás el tiempo y aprender a urdir las tramas más fantasiosas. Los tres autores, no solo fueron amigos que se veían dentro de improbables reuniones donde las ratas hacían ruidos extraños en las avenidas catalanas. También siguieron trayectorias similares, bebieron de autores comunes. Viajaron a los mismos sitios. Leyeron el mundo permanentemente, y no solo lo habitaron como conciencia cansada. Su pasión por la lectura, por el encuentro del otro, los llevó más allá de las páginas. Los hizo fundar una cofradía abierta a quien se quisiera unir. Una logia blanca. Los hizo también desafiar a ese núcleo secreto, ese velo que rodea la realidad y la protege de nuestros ojos profanos, o a nuestra mirada de ella y de lo terrible que es. Los hizo, en suma, mirar ese horror, sentir el escalofrío, el aire helándoles la piel, hundirse en él, en ese horror, y soltar una carcajada.