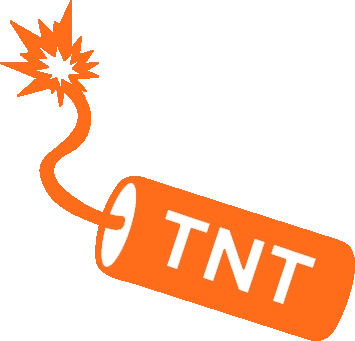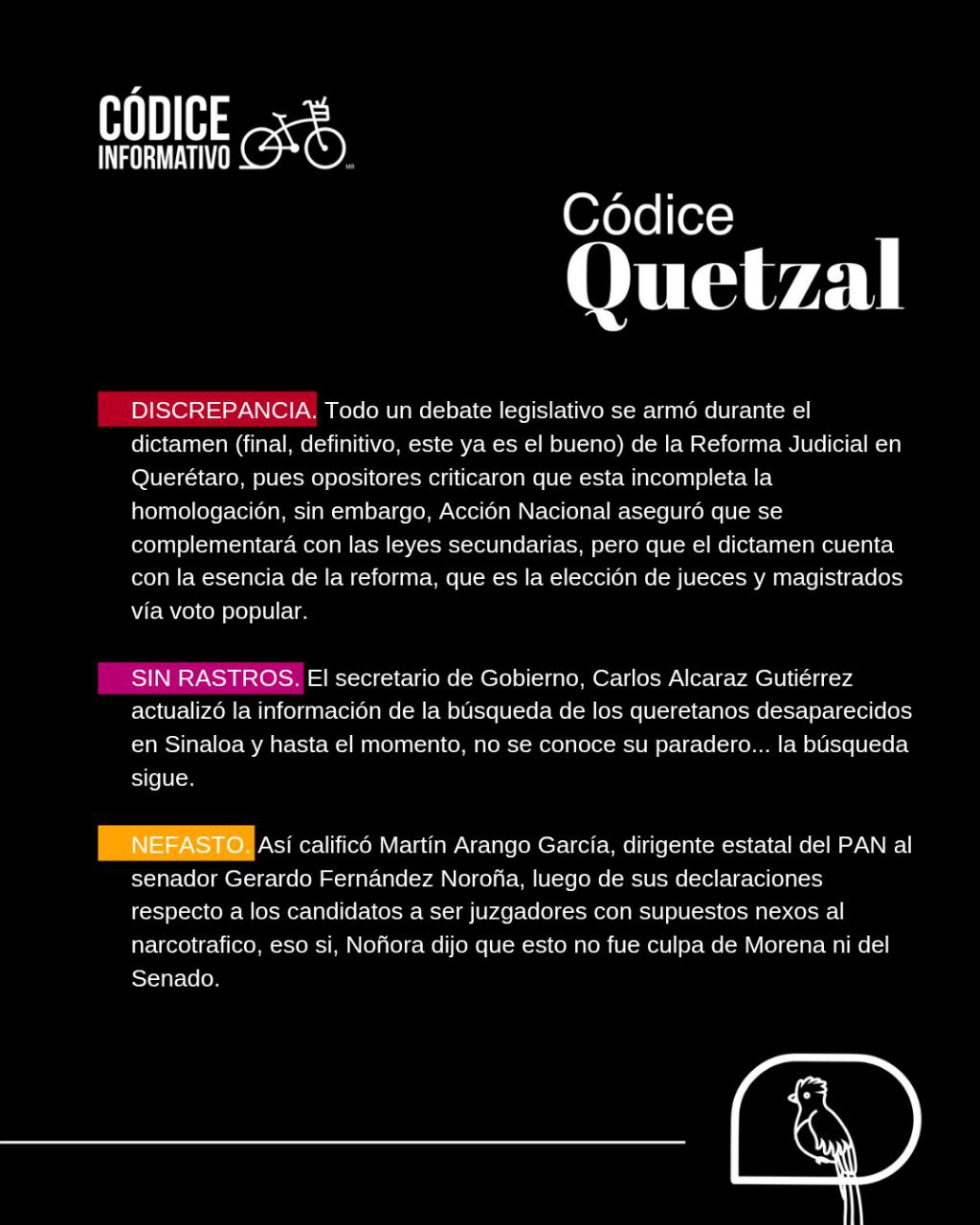La esposa del escritor
¿Quién es la mujer del escritor? ¿Un ser más o menos pasivo cuya única función consiste en dejarse inmortalizar paulatinamente dentro de la obra del ‘artista’?

Foto: EFE / Miguel Rajmil
Hace un par de meses, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, estalló una polémica que ahora ha quedado olvidada, sin embargo no deja de aludir a un tema bastante actual. La editorial española Drácena publicó un libro de la autora Elena Garro. Hasta aquí todo bien. Editar a Garro es quizá una de las mejores, por no decir más necesarias, decisiones que una empresa editorial pueda tomar. Nacida en 1916, la autora se adelantó al realismo mágico y al así llamado ‘boom latinoamericano’. No obstante, desencuentros políticos, así como circunstancias personales, la hicieron caer en un olvido relativo hasta que la muerte, por un cáncer de pulmón, se cerró sobre ella en la pequeña casa de Cuernavaca donde pasó sus últimos años, en una casi absoluta reclusión.
Este olvido, por demás injusto, apenas está siendo resarcido y son iniciativas como la de Drácena las que nos brindan esa oportunidad ¿Cuál es entonces el problema con la edición de la obra de Garro que realizaron los españoles? La respuesta: un cintillo. Junto a los datos biográficos de la autora, en el cintillo que acompañaba a la edición apareció una letanía de nombres masculinos que guardaron relación con ella en algún momento de sus vidas. La cuestión no se queda ahí, aparte de introducir esta letanía extraña dentro de la vida de Garro, la editorial presentó a la escritora como si no tuviera valor por sí misma, sino en función de los hombres que la rodearon.
Esposa de Octavio Paz, amante de Bioy Casares, inspiradora del ‘Gabo’ y hasta admirada por Borges (curioso uso de la palabra ‘admirada’ aplicada Jorge Luis Borges, abona para la imagen de un Borges distante, subordinado a un género femenino al que no comprende), todo eso, se leía en el cintillo, era Garro. No nos explica qué virtud tenía su obra, ni nos la muestra como la narradora vanguardista que fue. Su innovación la convierte en un vago anuncio. Un anuncio de inferioridad, por supuesto, casi profético. Como Juan Bautista ante Jesús, los editores de Drácena nos presentaron a Elena Garro; un pobre ser desventurado, cuyo único interés reside en preceder a García Márquez, a quien no merece ni desatar la correa de sus sandalias. La injusticia, enmendada por los editores en su momento, cobra especial relevancia cuando atendemos a las condiciones vitales en las que se desarrolló Elena Garro.
Estudiante de la UNAM en los años treinta, la autora dejó los estudios bajo presión de su entonces marido Octavio Paz, a quien conoció ahí mismo, en los círculos literarios y académicos en los que ingresó como pionera. No obstante, el futuro premio Nobel no estaba muy feliz con la idea de que su mujer lo ‘alcanzara’ intelectualmente y no solo la hizo dejar esos estudios, sino que también la disuadió de dedicarse a la literatura. Por fortuna, Garro nunca le hizo caso respecto a lo segundo y, una vez que se separó de él en 1959, dedicó el resto de su vida a desarrollar su carrera como narradora.
No obstante los méritos literarios que alcanzó, el daño ya estaba hecho. Durante décadas fue para ella imposible encontrar un lugar estable dentro del campo literario mexicano. Algunos atribuyen este exilio a una infortunada declaración que hizo la escritora sobre los acontecimientos de octubre de 1968. Otros, todavía más fantasiosos, extrapolan las consecuencias de esta declaración hasta el punto de convertir a Elena Garro en una espía al servicio de Estados Unidos, o del gobierno de Díaz Ordaz, o de la fuerza poderosa oculta ultracapitalista que el conspiranoico en cuestión desee.
El hecho es que no puede negarse, en esta progresiva marginalización de Elena Garro, el papel que su exmarido jugó como el protagonista de las letras nacionales que fue durante casi toda vida. A Octavio Paz, esto es importante recordarlo, lo acompañaron capillas que lo homenajeaban y la rendían pleitesía. De esto nos dan fe, desde la ficción, autores como Roberto Bolaño y desde el ensaño, Heriberto Yépez y otros escritores similares. Enemistarse con Octavio Paz, era morir para siempre a la posibilidad de una carrera literaria. No hablemos ya de lo que significaba ser su expareja. Si a esto añadimos la presión que vivió Elena Garro durante su vida por parte de su marido, un texto como el del cintillo que la acompañó en la edición de Drácena, se vuelve intolerable.
La cosa no pasaría de una anécdota, un chisme, si se le quiere llamar así, de no ser porque, al abordar la historia de la literatura, resulta que los casos así, son por demás comunes. Tomemos, por ejemplo, el caso de Gregorio Martínez Sierra, un dramaturgo español del siglo XIX que firmó bajo su nombre muchos textos que en realidad producía María de la O Lejárraga, su esposa. Si bien es verdad que casos como el de Martínez Sierra pueden sonar excesivos, no es menos verdad que paulatinamente hemos creado un mito en torno a la ‘mujer del escritor’.
¿Quién es la mujer del escritor? Un ser más o menos pasivo cuya única función consiste en dejarse inmortalizar paulatinamente dentro de la obra del ‘artista’, o mejor aún, una criatura que trabajará, hará la casa y pondrá todo lo de su parte, para que el marido, el ‘genio’, pueda dedicarse de lleno a su creación. En otras palabras, la mujer del escritor es un ser infortunado, condenado a arrastrar para siempre a un hombre-niño que no quiere hacerse de responsabilidades. Este tropo ha sido explotado hasta por los escritores y se ha convertido en un lugar común. El poeta romántico, dicharachero, bohemio, que comparte espacio con una mujer para vivir a su costa. Hay casos, claro, en donde el escritor suele desvivirse por su mujer, piénsese por ejemplo en Scott Fitzgerald y en los malabares que hizo para que su esposa Zelda recibiera atención debido a sus problemas mentales. No obstante, la regla no suele ir por ahí.
La literatura se ha considerado, por lo general, un territorio masculino. En su maravilloso ensayo Un cuarto propio, Virginia Woolf nos recuerda que hasta la aparición de Aphra Behn, en el siglo XVII, el ejercicio literario ‘serio’ estaba vedado al género femenino. Las mujeres, si querían, podían escribirse cartas entre ellas. Ya siendo muy liberales, se les concedía el permiso de ser novelistas, siempre y cuando entregaran historias rosas llenas de romanticismo en el peor sentido del término. Todavía en el siglo XIX, Armantine Lucine Dupint tuvo que cambiar su nombre a George Sand para que la leyeran. En el siglo XX, y aún en el XXI, no es raro que las mujeres escriban desde posiciones masculinas. La voz narrativa por default es una voz masculina, una voz potente, la que tiene la palabra. No hay un espacio pleno para hablar desde lo femenino y cuando una autora lo consigue, se le relega a espacio como si no fuese capaz de ir más allá, como si escribir fuese para ella una tara, una enfermedad.
Digo lo anterior, porque me parece una vergüenza que en pleno siglo XXI todavía existan cintillos como el de la editorial Drácena. Como hombre, me es muy fácil quejarme del feminismo o de las peticiones de igualdad. Pero sería ingenuo de mi parte pensar que esa igualdad se ha conseguido ya, o que yo mismo estoy excluido de ese sistema de marginación y privilegios. Lo de Garro es lo de menos. En este país hay feminicidios, hay ataques, hay violaciones… No pretendo hablar por las mujeres y no me correspondería hacerlo a mí. Si hago estas observaciones es desde la literatura y desde mi intención de que se enriquezca y de que su promoción nos permita contar con más autoras sin que a éstas se les promocione bajo la etiqueta mercantil de «esposa de Fulanito, saco de box de Mulito».